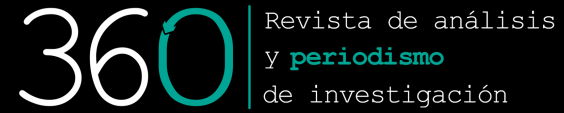Adultos en pausa
Verano 2025
Según la revista médica británica The Lancet, «la adopción de roles y responsabilidades propias de la edad avanzada se han postergado en los últimos 40 años».
«Lo que prima no es la edad, sino la actitud», la afirmación que más resuena en la sociedad contemporánea, donde la percepción del tiempo y la madurez ha dado un giro de 180 grados. Según la revista médica británica The Lancet, «la adopción de roles y responsabilidades propias de la edad adulta se han postergado en los últimos 40 años».
El proceso de maduración se retrasa y el tránsito de la adolescencia hacia la adultez presenta complicaciones en los países desarrollados. Mientras que en el pasado la sabiduría se asociaba a la edad, hoy se reconoce que ciertos factores psíquicos, sociales y culturales influyen en el desarrollo personal, de manera que la edad cronológica no coincide con la etapa vital de una persona.
Pascal Bruckner es uno de los filósofos que afirma, en su obra La tentación de la inocencia, que las sociedades modernas nos han inducido el deseo por permanecer en la eterna inocencia juvenil. Explica que antes «la edad se percibía como un proceso de cultivación personal», cuyas fases presentaban la siguiente linealidad: después de la niñez se vivía la juventud hasta que se alcanzaba la madurez y vejez venerada.

En estos tiempos, la fina línea que separaba cada etapa vital se ha desdibujado y los parámetros están cambiando con la revolución de la era moderna. La búsqueda del sentido de la vida se queda en un interrogante vacío y reemplazado por los placeres ilimitados, la inmediatez o el individualismo.
Ahora, por ejemplo, los adultos no pretenden ser una figura de autoridad, sino estar al mismo nivel de sus descendientes. Usan la misma ropa, hablan con un lenguaje similar y buscan ser aceptados por la cultura juvenil de la generación Z. Esto provoca la desaparición de referentes que guían, a las nuevas generaciones, hacia el conocimiento de los valores cotidianos y la adquisición de conductas éticas en los adultos.
Gilles Lipovetsky, filósofo y sociólogo francés, plantea, en su libro Gustar y emocionar, que «hemos pasado a un modelo de seducción. Ahora los padres deben satisfacer los deseos de los niños impartiendo las reglas mínimas del orden y la colectividad».

cultura juvenil de la generación Z. Foto: G.P./ Clarín
Sindrome de Peter Pan
Por un lado, el Síndrome, estudiado por los psicólogos Carl Jung y Dan Kiley, se emplea para describir un patrón de comportamiento, con un conjunto de características que Kiley agrupó en su libro El Síndrome de Peter Pan: Los hombres que nunca crecen (1983), que puede influir en la vida personal y profesional de quien lo padece, impidiendo desarrollar los roles que se esperan según su etapa vital. También, se asemeja a la filosofía del personaje ficticio creado por el escritor James Matthew para una obra de teatro estrenada en 1904 y titulada Peter Pan y Wendy.
Gracias a la experiencia clínica con los pacientes se ha establecido que el tipo de infancia que la persona ha vivido influye en su aparición. Tanto al vivir una infancia con exceso de felicidad, donde el sujeto idealiza y anhela perpetuar los recuerdos vividos, como una infancia infeliz donde ha faltado el cariño y la presencia de los progenitores. En el último caso, cuando se enfrenta a la vida adulta, siente angustia por la falta de protección y trata de recuperar la infancia perdida a través de la adopción del comportamiento y pensamiento de un niño.
Pese a ello, es importante mencionar que aún no se encuentra en el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales. Cabe destacar que no solo se manifiesta en la vida personal, sino que también encuentra su eco en el mundo digital, donde las redes sociales intensifican comportamientos egoístas y refuerzan la búsqueda de validación externa. Algunos de los síntomas que Jung y Kiley propusieron son: temor a la maduración física y mental, concebir el compromiso como un obstáculo a la libertad o la imperiosa necesidad de recibir atención.

«Las redes sociales son uno de los elementos que modulan el boom del narcisismo»
Según Ascensión Fumero, docente de la Universidad de La Laguna y experta en la psicología de la personalidad, «Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), el trastorno narcisista de la personalidad se presenta en aproximadamente el 1% de la población adulta. Sin embargo, se observa una creciente manifestación de comportamientos egocéntricos influenciados, en especial, por el entorno social y cultural».
En este sentido, la educación en el hogar es una pieza clave para moldear y evitar las actitudes individualistas. Por ejemplo, Fumero recomienda no utilizar afirmaciones como «eres mejor que los demás» para fomentar la autoestima de adolescentes, ya que se produce una desconexión entre la valía real de la persona y la percepción que tiene de sí misma y puede llegar a desestimar los sentimientos del resto de individuos.
Un estudio, publicado en la revista científica Nature, sugiere que el egoísmo, que se está experimentando en edades adultas, se asemeja al que padecen los niños hasta los siete años, quienes tienden a pensar que todo gira a su alrededor y priorizan su propia satisfacción. En este contexto, cabe mencionar a Jean Piaget, biólogo suizo y pionero de la psicología evolutiva, quien propuso que los niños no piensan de la misma forma que los adultos y pasan por varias etapas cognitivas durante su desarrollo.
La segunda de las cuatro fases del desarrollo, que Piaget formuló, se denomina etapa preoperacional y se sitúa entre los dos y los siete años. En ella, aparece la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, actuar y jugar siguiendo roles ficticios, pero sigue predominando un pensamiento egocéntrico.
Por ello, Fumero resalta que «es fundamental que los adultos intervengan para inculcar las bases de la generosidad y la empatía e impedir que esa conducta perdure y afecte a la capacidad de establecer relaciones equilibradas».
La distorsión de las redes
Otro factor relevante en este contexto es «la imagen distorsionada de la realidad que ofrecen las redes sociales», subraya la experta. Estas plataformas fomentan un entorno donde la validación externa se convierte en una prioridad, contribuyendo al incremento del egoísmo.
La búsqueda de la aprobación a través de likes y comentarios presiona a muchos a mantener una imagen juvenil, lo que refuerza la falta de madurez emocional y dificulta el desarrollo de relaciones saludables y auténticas. De hecho, según datos del INE y de Statista del año 2024, el 90,4 % de los jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años, en España, hacen uso de redes sociales como Instagram, X o Tik Tok.
Además, la segunda franja de edad con mayor número de usuarios que usan las plataformas se sitúa entre los 25 y 34 años, con un 86 %. La psicóloga añade que «las redes sociales son uno de los elementos que modulan el boom del narcisismo».
Asimismo, un estudio publicado en la revista American Journal of Preventive Medicine expone que las personas jóvenes que hacen un uso elevado de las redes sociales se sienten más aisladas que aquellas que las utilizan menos, pese al constante Oversharing que, según la fundación REA, dedicada a la defensa de la infancia y juventud, es la tendencia de compartir sin límites todo lo que tiene que ver con nuestra vida en Internet, afectando la capacidad para regular las emociones. Esto se convierte en un problema social que se traslada al ámbito educativo.
Por ello, el informe de Metroscopia subraya que el 68 % de los profesores españoles afirma que es necesario fomentar la aplicación de herramientas para gestionar, de forma adecuada, las consecuencias que generan el uso de plataformas como Tik Tok, Instagram o X afectan en la salud mental del alumnado.
El Senado de Australia aprobó, el pasado 28 de noviembre, una ley que prohibirá el uso de redes sociales a los menores de 16 años. Esta no entrará en efecto hasta pasados, al menos, 12 meses. Las plataformas como Facebook, Instagram, Reddit, Snapchat, X y TikTok que la incumplan se enfrentarán a multas de hasta 32 millones de dólares.
«Ya no nos encontramos en la tercera edad, sino en la cuarta»
Por otro lado, la sociedad moderna es un hervidero de nuevas creencias, formas de relacionarnos y cambios socioculturales significativos que condicionan el desarrollo de la madurez y modifican la vida de los individuos.
El hábito de vivir en lo nuevo, el desarrollo del capitalismo y la aparición de la tecnología han cambiado las bases económicas, las organizaciones políticas, las costumbres y las estructuras sociales. Según los indicadores demográficos del Instituto Nacional de Estadística (INE), «entre 2002 y 2022, la esperanza de vida al nacimiento de los hombres en España ha pasado de 76,4 a 80,4 años y en las mujeres de 83,1 a 85,7 años».
Estas cifras sitúan a España en uno de los cinco países más longevos del mundo, detrás de Japón. Es más, el número de adultos supera la cifra de jóvenes, con una proporción de 137 personas mayores de 64 años por cada cien menores de 16 años. Por lo tanto, «ya no nos encontramos en la tercera edad, sino en la cuarta, marcada por longevidades inéditas y una vida adulta extendida, en la que se han disuelto los hitos clásicos de madurez», expone González. Este cambio no es solo biológico.
La socióloga Rosa Rapp, de la Universidad de La Laguna, sostiene que «vivimos en una sociedad hedonista que ha sustituido los valores sólidos por la inmediatez». Su hipótesis se alinea con teorías como la de Zygmunt Bauman, quien en Modernidad líquida planteó que las estructuras sólidas de la vida social —familia, trabajo estable, comunidad— se han disuelto en un entorno marcado por la incertidumbre y el cambio constante.
Paralelamente, un estudio longitudinal del Centro de Estudios Demográficos de Barcelona advierte que el retraso en la emancipación, el descenso en la natalidad y la precariedad laboral están directamente relacionados con una “redefinición de la adultez” y una creciente dificultad para asumir responsabilidades estructurales.
La tecnología también juega un papel clave. Según González, «la digitalización no solo ha modificado nuestras relaciones económicas, sino que ha penetrado en lo más íntimo: las emociones, los vínculos, la percepción del tiempo». Este fenómeno ha derivado en una sociedad con más años por vivir, pero con menos certezas sobre cómo vivirlos.
«Vivir en una sociedad más longeva afecta a nuestra concepción de la edad, de lo que consideramos ser joven o mayor»
«Vivir en una sociedad más longeva afecta a nuestra concepción de la edad, de lo que consideramos ser joven o mayor y de las actividades sociales que asociamos a esas dos etapas vitales», añade Rapp. A medida que la esperanza de vida se prolonga, fenómenos como el retraso en la maternidad, el envejecimiento activo o la falta de relevo generacional adquieren un nuevo significado. Según datos del INE, en 2024 se registraron 322.034 nacimientos en España, el primer crecimiento de la natalidad en diez años.

Sin embargo, el país continúa por debajo del umbral de reemplazo generacional, lo que genera una brecha cada vez mayor entre trabajadores activos y población jubilada. Es más, las prestaciones públicas suponen el 77,9% de la renta de las personas entre 65 y 85 años, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, pero solo el 26,1% de la de los jóvenes entre 17 y 30 años.
Este desequilibrio no solo tiene consecuencias económicas y estructurales, sino también culturales. En una sociedad donde lo inmediato prima sobre lo permanente, y donde las redes sociales consolidan modelos de éxito basados en la juventud eterna, la transición a la adultez se ha vuelto difusa. El miedo a asumir responsabilidades ha llevado a muchos a vivir en un limbo emocional, donde la validación externa sustituye al desarrollo interior, y el hábito de escuchar y de construir vínculos profundos desaparece gradualmente del tejido social.
En este escenario de transformación y ambigüedad, la madurez se ha convertido en una categoría en disputa. La combinación de factores psíquicos, culturales y digitales ha generado una generación que enfrenta desafíos sin precedentes en su construcción identitaria. Como sugiere el filósofo Byung-Chul Han, «aburrirse es bello para crear, reflexionar, imaginar y trascender las barreras de una realidad actual que apuesta por la hiperactividad». Pero tal vez la pregunta clave no sea si queremos crecer, sino si aún sabemos cómo hacerlo.